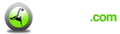El Fútbol en Cuentos
Baena y el dueño de la pelota…
 Hace algunos días, un amigo de esos que nos da el fútbol me pregunta que si los cuentos eran reales o ficticios. Le dije, obviamente sintiéndome halagado por lo misterioso que le había representado, que era una mezcla de todo, del ambiente, de la imaginación, que eran como los sueños que tenemos en la vida, no sé si todos tengan sueños como yo, pero muchos de ellos son irrealizables, otros sí. Me preguntó cuál era mi musa, que no es otra cosa que esa fuente de inspiración en que mucha gente se basa para crear, escribir, cantar, pintar. Me imagino que si nos adentramos en las artes, más de una rama tiene a la musa en el centro gravitacional. Creo que mi Musa es la pelota.
Hace algunos días, un amigo de esos que nos da el fútbol me pregunta que si los cuentos eran reales o ficticios. Le dije, obviamente sintiéndome halagado por lo misterioso que le había representado, que era una mezcla de todo, del ambiente, de la imaginación, que eran como los sueños que tenemos en la vida, no sé si todos tengan sueños como yo, pero muchos de ellos son irrealizables, otros sí. Me preguntó cuál era mi musa, que no es otra cosa que esa fuente de inspiración en que mucha gente se basa para crear, escribir, cantar, pintar. Me imagino que si nos adentramos en las artes, más de una rama tiene a la musa en el centro gravitacional. Creo que mi Musa es la pelota.
Y digo esto, porque el día que Estudiantes jugó con Mineros de Guayana, mi nómada memoria se estacionó en la primera vez que vi a ese equipo en persona. Para mí era una especia de espejismo, y es que hacía sólo unos meses lo había visto en TV por ser el último campeón a finales de los 80, cuando yo aún vestía mi franela blanca de la escuela. Más allá de esos datos, era ver al Mineros de René Torres, Ildemaro Fernández, merideños y jugadores de la vinotinto pero al servicio de los guayaneses, aunque mi foco de atención fue César Baena, el arquero de ese equipo, un tipo que era dueño y señor de la portería de la selección durante esa década. En mi escuela Foción Febres Cordero, en Pueblo Llano, el que se colocaba entre dos piedras a tapar los balonazos de los delanteros durante el recreo se le “caribeaba”, que en jerga pueblo llanera significa bromeaba o chanceaba, con la figura de Baena. Por eso la presencia de él en la cancha me impactó tanto. Yo generalmente era el portero, de pana con buenos dotes, ágil, poco miedoso, con mediano liderazgo, no sé qué pasó después, pero tenía pinta y yo como estudiante de quinto grado siempre me enfundaba “la camiseta” de portero para disputar los juegos.
Admito que perdíamos la mayoría de los encuentros contra sexto grado, eran buenos, tenían buenos jugadores, fuertes, mayores que nosotros y en algunos casos nos amedrentaban con su tamaño. Pero un buen día, esos días en que se le sale la rueda a la carreta, armamos un equipo al mejor estilo Ferguson, sin dejar cabos sueltos. Cada quien tomó su posición, obviamente yo me fui a la portería. Juan Carlos, el dueño de la pelota y por esta razón siempre presente en las caimaneras jugaba de defensa y así por estilo. El timbre de receso de la escuela, era como el pitazo de Pierluigi Colina y si los jugadores profesionales salen tranquilos a la cancha, nosotros no. Salíamos como diablos endemoniados al patio trasero de la escuela. Sin merienda, sin agua y con la pelota como musa nos paramos en la planicie, que no era tal, era un terreno con monte, pocas piedras eso sí, pero con algunos desniveles, especialmente en la zona del marcador por derecha de mi equipo.
El juego, sin árbitro pero con el criterio del Fair Play, que años después intentó instaurar la FIFA, comenzó con un centro por derecha, a media altura, poca velocidad, mucho efecto y Juan Carlos, que no sé qué carajo hacía como delantero, la tocó a lo que llamamos el segundo palo, que no era otra cosa que una piedra redondeada por tanta fricción por cause del río, de esas que mi mamá, mi esposa y otros especialistas las llaman Piedra de río y que abundan en los pueblos de los páramos andinos. No era la exquisita pierna de Arango bajándola en el área para matar a los colombianos, ni la lujosa derecha de Stalin Rivas en la Libertadores del 95. No, era nuestro defensa, que era titular más por dueño de la pelota de plástico que por sus habilidades con la pelota, y al mejor estilo Pasarella -el mejor defensa goleador de la historia-, levantaba las manos en señal de triunfo cuando la pelota rozaba la piedra y seguía al fondo para comenzar un receso glorioso. Entre ellos dijeron que era un favor, porque casualmente el portero de ellos era su hermano, pero al final del receso también decretado por el timbre, el juego terminó con un triunfo nuestro de tres goles a cero. Nos abrazamos y llegamos al salón diciéndole a la maestra (profe) que le habíamos ganado a sexto grado. Regocijados por esos 10 o 15 minutos de “derroche de fútbol”, se nos olvidaba que la mañana tenía dos recesos, y que nuevamente nos volveríamos a enfrentar al mismo equipo en un par de horas, que la alegría nos duraría poco y ese tipo llamado William que con su altura, dos años mayor que nosotros y de apariencia poco amigable buscaría vengar.
Obviamente fue así. Ya el timbre del segundo receso no era tan agradable, fuimos al patio, armamos el equipo igualito y antes de rodar la pelota, el mismo William dijo que venían por la revancha. Sí el tipo era de pocos amigos sin buscar venganza imaginemos con una espinita de esas. Nada de eso dijo Juan Carlos -quien además siempre escogía a los jugadores-, autoritariamente gritó que ese era otro partido. Y créanme, que no había nadie que le quitara la razón al dueño de la pelota que acababa de abrazar su primer triunfo ante sexto grado. Fue así que grabamos nuestro récord y al final de año, la clasificación quedó establecida en mil derrotas y un triunfo, eso sí con claridad y contundencia, con celebración hasta de la maestra Hilda. Yo permanecí echando pinta por haber mantenido mi arco en cero, haciendo gala de que me llamaran Baena al que le decían en mi pueblo, el mejor arquero del mundo.
@jesusalfredosp