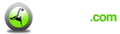La última venganza al Trujillanos

 Mientras agarraba sus maletas quiso hacer algo más para marcar un final decisivo, inolvidable, que no hubiera vuelta atrás, porque asumió que no habría un “quédate”, un “espérame”, un “vamos a intentarlo de nuevo”, y que todo aquello que había florecido, ya no estaba, había desaparecido, un nuevo Bing Bang en pleno siglo XXI. Sólo ella, con sus recuerdos, sus deseos. Alguien me dijo que una mujer ama y odia en la misma medida en que ama su pasión, su equipo.
Mientras agarraba sus maletas quiso hacer algo más para marcar un final decisivo, inolvidable, que no hubiera vuelta atrás, porque asumió que no habría un “quédate”, un “espérame”, un “vamos a intentarlo de nuevo”, y que todo aquello que había florecido, ya no estaba, había desaparecido, un nuevo Bing Bang en pleno siglo XXI. Sólo ella, con sus recuerdos, sus deseos. Alguien me dijo que una mujer ama y odia en la misma medida en que ama su pasión, su equipo.
Celebró con él, aquel empleo que aliviaba los avatares de la quincena, siempre corta. Fue parte de aquella lejana llamada familiar que la hicieron sentir parte de ella. Asumió como testigo alegrías mutuas y aunque compartían la misma pasión por el fútbol, diferían en equipos. Ella caminaba con la blanquirroja, él con el amarillo y marrón.
Pero en casa, las diferencias se borraban con un café, una carcajada unísona, un beso infinito. Las excusas sobraban para disculparse, alegrarse y continuar. Pocas flores, sí, pero asumió que no había jardines en el camino, que las floristerías estaban cerradas o que esa bendita costumbre de dar flores había desaparecido. Pero siempre hubo esperanzas para seguir, hasta ese día, en la que habría una inesperada protagonista.
Los derbis entre Estudiantes de Mérida y Trujillanos se vivían de manera especial en casa, alternando el sacrificio de celebrar tras 90 minutos, porque no siempre se gana, ni tampoco siempre se pierde. Cada domingo futbolero, era un desfile de camisetas. Eventual y tristemente, se fue perdonando sin negociarlo, no besar los labios, pero sí el escudo.
Se respetaba usar la camiseta por un motivo especial o sólo porque el vestier estaba vacío. No hubo acuerdos para ello, el deseo de usarla siempre era suficiente. Cada uno, pactó consigo mismo y tal vez con una discusión en el camino, honrar su camiseta y evitar la mofa. La camiseta era, como la historia, los colores, las estrellas, algo sagrado en cada uno de ellos.
Ella se ahorró tener que lavar la camiseta del rival, no por tributo, ni apuesta, ni por lucha de género, sino gracias a esa maquinita que lava y seca ropa en exactamente 90 minutos. Pera cada vez que lavaba la de su equipo, usaba el mejor jabón, el mejor planchado, el mejor recuerdo, la mejor sonrisa.
Buscaba infinitas excusas para que fuera él quien doblara, planchara y engavetara sus recuerdos, su orgullo. En cada compartimiento del closet, no sólo se veía el orden típico y diferencial de cada género, sino que ella alardeaba de los 50 años del equipo, de la casi semifinal de Libertadores del 99, de la posición 43 del mundo, del quinto de América, colocando siempre con el mejor doblez, la blanquirroja en la cima.
Más allá del Adiós, aquella otra decisión, aquella última acción era, la que en definitiva pondría punto final a tanta emoción olvidada, a tantos momentos compartidos, a tantos deseos saciados, a tanto amor perdido. A tantas flores esperadas, a tanta empatía esfumada.
Suelta la maleta, que retumba en la soledad del Adiós, ese adiós que ninguno se atrevió a pronunciar tras el último portazo. Camina sigilosamente al closet donde yace su compartimiento vacío. Con tijera en mano comienza recuerdo a recuerdo a desmembrar, una a una, donde más le dolía, su orgullo, su tradición, su historia para consumar su primera venganza, un día antes del 7 a 0, la venganza final a ese “quédate”, a ese “espérame”, a ese “vamos a intentarlo de nuevo” que siempre deseó, que nunca escuchó.