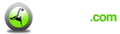Mi delirio sobre el Chimborazo

 En una de las calles del pueblo, empecé a descubrir la historia del país y tal vez del continente. La Avenida Miranda, casa 8-32 parecía que no tenía nada que ver con la vida, a excepción de ser el garaje de mi casa donde pateábamos la pelota después de la clase hasta el ocaso del sol.
En una de las calles del pueblo, empecé a descubrir la historia del país y tal vez del continente. La Avenida Miranda, casa 8-32 parecía que no tenía nada que ver con la vida, a excepción de ser el garaje de mi casa donde pateábamos la pelota después de la clase hasta el ocaso del sol.
Caminaba pueblo arriba y pueblo abajo sin atisbo de ubicación. En la escuela fui descubriendo que los nombres de las avenidas se exhibían en las esquinas superiores como trofeos en honor a quienes lograron hazañas y proezas. Por lo tanto, mirar las esquinas, al ángulo, con una óptica de arquero de selección era descubrir que cada calle tenía íntima relación con la historia.
La principal avenida del pueblo, la Bolívar ya no sólo era la moneda, era el prócer. La Sucre, paralela a la principal, dejo de ser una calle con dos canchas pintadas, sino un libertador nativo en un país hermano.
Quizá el hecho de haber crecido en un pueblo endogámico donde el matrimonio entre familiares ha sido costumbre, las lápidas fúnebres en el cementerio estaban plagadas de apellidos poco diversos principalmente el Santiago, Paredes, Vergara y González que contrastaban con todos los expuestos en las esquinas del pueblo, pero sobre todo aquel nombre o apellido al que no le conseguí respuesta de manera inmediata.
 En mi pueblo, todos los equipos eran nombrados de acuerdo a su ubicación. La Plaza, La Gruta, Las Agujas, Miyoi, La Culata, Mutús y el legendario La Placita, por lo que saber la historia de esa calle, no solo era un reto a mi cultura general, sino también el nombre de aquel equipo que entrenaba en esa calle frente a la medicatura, el futuro hospital del pueblo. La calle Chimborazo.
En mi pueblo, todos los equipos eran nombrados de acuerdo a su ubicación. La Plaza, La Gruta, Las Agujas, Miyoi, La Culata, Mutús y el legendario La Placita, por lo que saber la historia de esa calle, no solo era un reto a mi cultura general, sino también el nombre de aquel equipo que entrenaba en esa calle frente a la medicatura, el futuro hospital del pueblo. La calle Chimborazo.
El día en que mi madre tuvo que hacer una visita a una convaleciente amiga, tuve esperar afuera del centro médico. Antes de su entrada, aproveché el momento histórico para preguntarle, por qué ese nombre, Chimborazo. Levantó su mirada y antes de explicarme, me señala a unos chicos que pateaban la pelota en esa calle, una cancha pintada sobre asfalto en la calle 7.
Brevemente, recibí una pequeña clase de la vida de Simón Bolívar, de una carta con tintes inspiradores enmarcados en la literatura romántica venezolana. Ahí encajó el plano del pueblo, la última pieza del rompecabezas, el último vestigio de sabiduría y lo más importante, se completó el nombre del último equipo del bombo.
Se dice que Simón Bolívar, en aquella montaña de Chimborazo, frustrado por la guerra, con sus tropas hambrientas, llenas de frío y muchas bajas que lamentar, sufrió una transformación que le hizo desprenderse de sus hazañas y buscar la gloria en sus escritos derrochando dotes literarios, que tuvo un acercamiento con lo mítico, inmortalizando “Mi delirio sobre el Chimborazo”
Mientras mi madre cumplía con su amiga, estuve en las afueras del centro médico viendo como 6 chicos, en un 3 para 3, tenían incorporado el alma de Maradona, el crack del momento. Uno intentó llevarse a todos desde el medio campo gritando fuertemente, “la lleva Maradona, ta ta ta” emulando la fábula narrativa de Víctor Hugo Morales en aquella mítica jugada del Diego ante los ingleses.
Las camisetas blancas escolares de los años pasados, las habían transformado con marcador azul en autenticas joyas argentinas. Veníamos del mundial de 1986, con una Argentina campeona de la mano, literal, del 10. Así que cualquier acto de inspiración futbolística estaba asociado a ese equipo, a ese país, a esa leyenda.
Mientras la visita de mi madre se prolongaba, un cabeza pelaza se hacía llamar contradictoriamente “el pelusa”, uno de los apodos del Diego. Jugaban y no daban balón por perdido, intentaban piruetas, rabonas; se los digo, tenían al 10 incorporado. Yo era un simple espectador en el anonimato.
Tanto la fiesta argentina a kilómetros de distancia como la del Chimborazo, a escasos metros de mi casa, me eran ajenas. Admiré sus condiciones, se los repito, tenían al Diego incorporado. No sabía cuándo iba a enfrentarlos, pero la verdad ése no era el momento, si habían derrotado a los alemanes en la final, fácilmente nos iban a derrotar a nosotros.
– ¿Jugaste?
– No mamá – le respondí y me di cuenta de que su visita había culminado.
– ¿No te dejaron? – Me pregunta sin mucha inquietud.
– No les pregunté- le dije, emulando el pausado tono que le caracteriza.
Nos empezamos a alejar de la “canchita”, despidiéndonos de la calle 7 Chimborazo y retomando la Avenida Miranda, ambos en silencio. Yo volteo y les juro que deliré intensamente con una última jugada, el reclamo de Peter Shilton luego de La Mano de Dios.